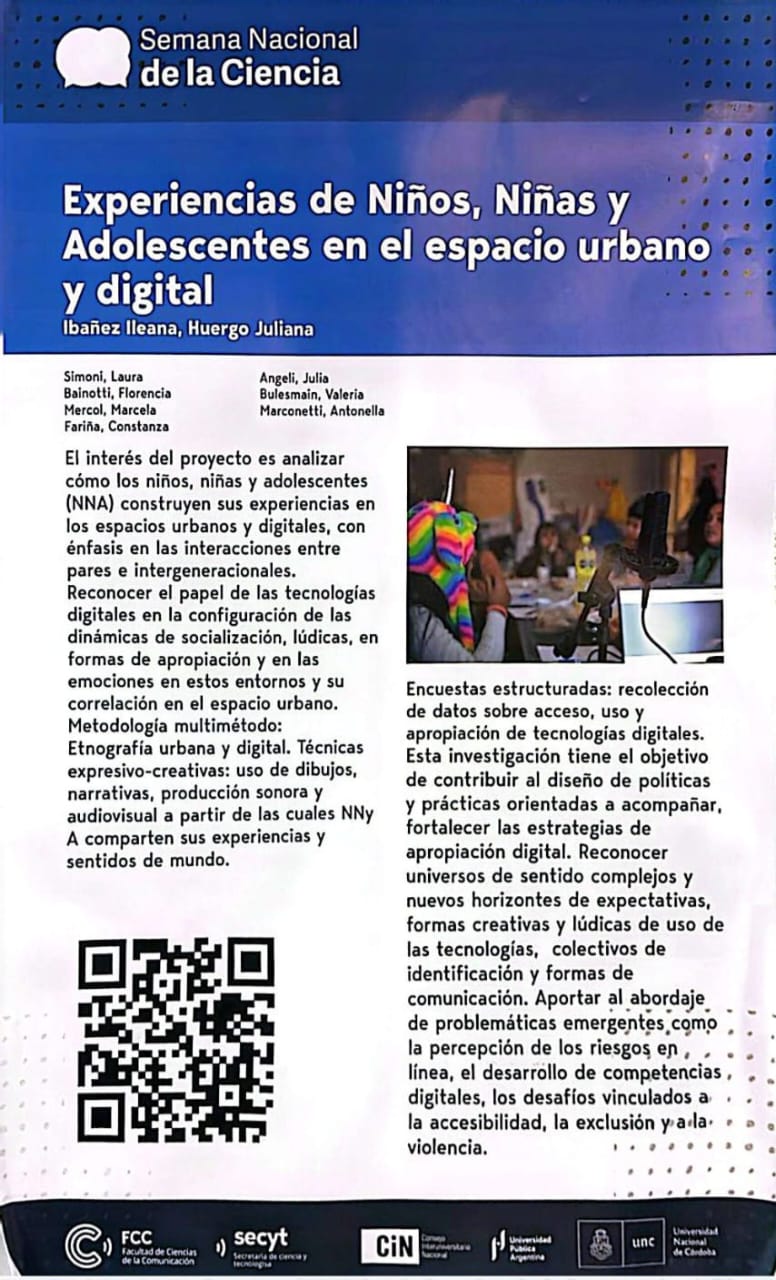Desde 2014, el equipo de investigación liderado por Ileana Ibañez y Juliana Huergo viene explorando cómo niñas, niños y adolescentes construyen sus experiencias en los espacios urbanos y digitales, con vínculos con sus pares. El proyecto se propone comprender el rol que ocupan las tecnologías en las dinámicas de socialización, el juego, las emociones y las formas de apropiación del entorno urbano.
El trabajo comenzó con dos miradas complementarias: mientras Huergo investigaba las dinámicas de los comedores barriales en asentamientos populares, Ibañez se enfocaba en el acceso desigual al juego y al entretenimiento en una ciudad cada vez más segmentada, donde las políticas públicas limitaban las oportunidades para los sectores más vulnerables.
A partir de 2018, el equipo incorporó al sector privado en su análisis, observando cómo las infancias de sectores medios-altos vivencian una ciudad restringida al barrio ya sea en contextos de urbanizaciones cerradas o cooperativas, lo que generó nuevas preguntas sobre el modo en que se habita y se percibe el espacio urbano.
La llegada de la pandemia en 2020 representó un gran desafío para el trabajo de campo. “Fue difícil seguir indagando con los grupos con los que veníamos trabajando”, recordó Ibañez. Durante ese año participaron en una investigación nacional financiada por el CONICET (PISAC), junto a equipos de Santiago del Estero, Mendoza y Tucumán. El estudio relevó las políticas alimentarias implementadas en comedores comunitarios mediante encuestas a referentes y familias.
En paralelo, desarrollaron talleres de fotografía en Córdoba con niños y niñas de distintos sectores sociales, para explorar cómo percibían y utilizaban la tecnología. Los resultados evidenciaron que las pantallas ya ocupaban un lugar central en sus vidas, no solo en términos de entretenimiento, sino también como espacios de socialización y expresión.
“La pandemia reforzó ese vínculo con lo digital. En 2021, cuando volvió cierta flexibilidad, confirmamos que las pantallas habían llegado para quedarse, tanto en la organización familiar como en el uso educativo y laboral”, señaló Ibañez. Además, subrayó que niñas, niños y adolescentes comenzaron a transitar su sociabilidad y sus juegos mediados por las tecnologías.
En 2022, el equipo trabajó junto a la organización Barrios de Pie en un estudio apoyado por CLACSO, que combinó metodologías cualitativas y cuantitativas. Relevaron el nivel de acceso y apropiación tecnológica en Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero, y analizaron los sentidos que otorgan los usuarios a las distintas plataformas digitales.
Actualmente, el foco está puesto en las experiencias adolescentes y la intersección entre lo físico y lo digital. El equipo estudia cómo influyen padres, madres y cuidadores en la regulación del uso de pantallas, y qué sucede cuando el acceso se restringe o se prohíbe.
Ibañez concluyó destacando la necesidad de pensar en nuevas formas de regulación digital. “Hay que preguntarse si ciertas plataformas no exponen a niñas, niños y adolescentes a riesgos como las apuestas en línea o las adicciones. No se trata solo de protocolos, sino de generar campañas de concientización que acerquen la tecnología a la sociedad de forma crítica e inclusiva, y en ese sentido, los comunicadores tienen un rol clave.”